Ciudad de México. — La «reina» de la mesa mexicana anda inalcanzable. En un recorrido por la economía doméstica de los últimos siete años, los datos son fríos pero calan hondo en el bolsillo: el precio de la tortilla ha registrado un aumento acumulado del 74% entre 2018 y el arranque de 2025. Este incremento no solo es un número más en la estadística, sino que supera por mucho a la inflación general, que en el mismo periodo rondó el 55%, convirtiendo al «alimento de batalla» en un lujo para muchos sectores.
De acuerdo con cifras cruzadas del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que antes se compraba con «un tostón», hoy apenas alcanza para medio kilo en algunas zonas. La tortilla, ese motor que mueve al país con un consumo promedio de 75 kilogramos por persona al año, ha dejado de ser ese producto accesible que completaba la comida del día para convertirse en un indicador de la carestía de la vida.
La situación no está pareja en todo el mapa; como dicen en el barrio, «según el sapo es la pedrada». Mientras que en la zona centro los precios intentan mantenerse a raya, en el norte del país la cosa arde. Estados como Sonora y Baja California han visto cómo el kilo de este insumo básico rompe la barrera psicológica de los 30 pesos, oscilando entre los 30 y 31 pesos en el ciclo 2024-2025, golpeando directamente a la línea de flotación de la economía familiar fronteriza.
No es que los tortilleros se quieran «pasar de rosca», sino que la cadena de producción trae arrastrando problemas serios. El encarecimiento de los insumos primarios es el villano de esta historia: el precio internacional del maíz, el costo del gas LP —que es la sangre de las máquinas tortilladoras— y la electricidad, han formado una tormenta perfecta. A esto se le suma el costo del transporte, haciendo que llevar el grano del campo a la ciudad sea cada vez más costoso.
Otro factor que le echa limón a la herida es la sequía que ha azotado al campo mexicano en los últimos ciclos agrícolas. La falta de agua ha mermado las cosechas nacionales, obligando a depender más de la importación de granos, los cuales se cotizan en dólares y bailan al ritmo de los mercados internacionales. Cuando el campo tose, la ciudad se enferma, y eso se ve reflejado directamente en el mostrador de la tortillería de la esquina.
Ante este escenario, las familias han tenido que hacer malabares. Se ha observado una migración del consumo: de la tortillería de barrio, que ofrece el producto nixtamalizado tradicional, hacia las tortillas de supermercado. Estas últimas, aunque suelen ser más baratas (a veces «de a mentis» por ser gancho comercial), no ofrecen la misma calidad ni sabor, pero alivianan el gasto cuando la quincena ya no estira más.
El impacto social es innegable. Para el trabajador promedio, destinar casi el doble de presupuesto para el mismo kilo de tortillas que compraba en el sexenio pasado significa sacrificar otros productos de la canasta básica. Ya no se trata solo de «echarse un taco», sino de administrar la pobreza en un entorno donde los salarios han subido, sí, pero los precios de los alimentos han subido por el elevador mientras el poder adquisitivo sube por las escaleras.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y los pactos con las grandes harineras para intentar frenar los precios, la realidad del mercado se impone en la calle. Los dueños de las tortillerías, esos héroes anónimos que se levantan de madrugada a prender la máquina, afirman que aguantar el precio es insostenible sin quebrar el negocio, pues ellos también absorben los aumentos en refacciones y papel grado alimenticio.
Para este 2025, el panorama sigue siendo de incertidumbre. Aunque se espera que los precios se estabilicen, no se ve en el horizonte una bajada significativa. La tortilla, fiel compañera de guisados y salsas, seguirá siendo el termómetro más fiel de la economía real, esa que se siente en el estómago y se paga con monedas contantes y sonantes.














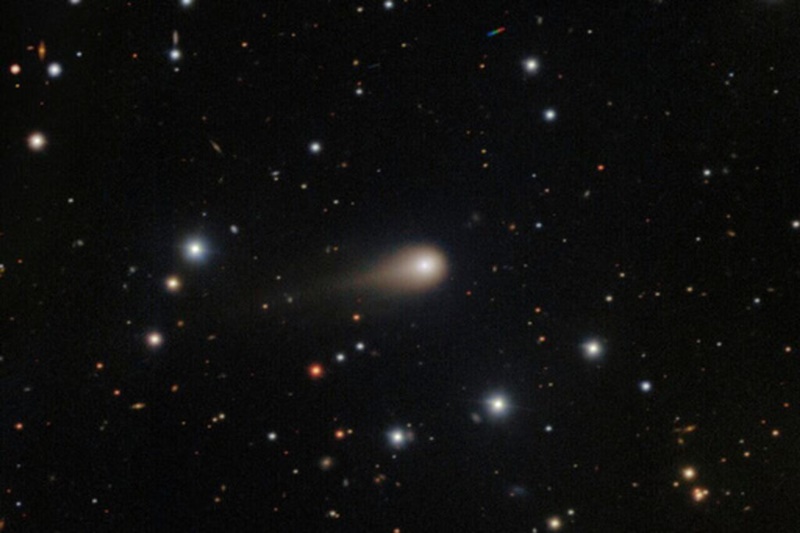
Deja una respuesta